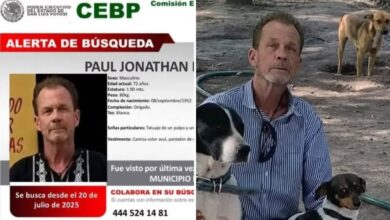Si bien la violencia vicaria fue tipificada acertadamente en el artículo 207 del Código Penal de San Luis Potosí en Mayo de 2025, este fenómeno tiene antecedentes teóricos particularmente desde la concepción de la violencia de género ejercida a través de las hijas e hijos, así lo dio a conocer en entrevista la doctora Roxana Abigail Montejano Villaseñor, docente de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
La también postdoctorante de la Maestría en Derechos Humanos, señaló que discrepa de algunas definiciones teóricas (no de lo establecido en el Código Penal) que presentan la violencia vicaria como una agresión directa hacia la mujer. Aclaró que “no se trata de una violencia ejercida directamente hacia la mujer; los actos se dirigen contra infancias y adolescencias, aunque tengan un fuerte impacto en las mujeres. Es importante hacer esta distinción: la violencia vicaria las afecta a ellas, pero se ejerce de manera directa sobre niñas, niños y adolescentes”.
Dijo que ésta, es una de las expresiones más crueles de la violencia de género y que, dentro del sistema de justicia, sigue siendo una de las menos comprendidas. Desde su perspectiva, un aspecto clave es el derecho probatorio, ya que las personas que procuran e imparten justicia deben allegarse de los medios de prueba para demostrar que se está ejerciendo a través de los menores. De no hacerlo, el propio aparato de justicia corre el riesgo de contribuir a su reproducción y normalización.
Para ello, sostuvo que cuentan, por ejemplo, con diversos protocolos de actuación que marcan directrices en favor de una vida libre de violencia para las infancias y para las mujeres. En este sentido, recordó que los principios del interés superior de la niñez y el principio pro persona, entendidos como mandatos de optimización, deben aplicarse de manera complementaria para lograr una protección reforzada en favor de niñas, niños, adolescentes y, de manera invariable, de las mujeres. Para ello, es necesario que las autoridades judiciales echen mano de toda la normatividad protectora, los medios de prueba disponibles y enfoques reforzados de protección.
La investigadora subrayó que los medios de prueba resultan fundamentales porque muchas de las manifestaciones de la violencia vicaria son invisibilizadas o difíciles de identificar, como la manipulación o la alienación de las infancias. “Incluso el propio concepto puede contribuir a esa invisibilización” añadió. Posteriormente, esas acciones pueden escalar a hechos visibles como la retención ilegal de hijas e hijos, secuestro, amenazas de muerte, daño físico, e incluso falsas denuncias interpuestas por el progenitor con el fin de obtener la custodia.
“Algo que suele pasar desapercibido es que, en ocasiones, el padre evade intencionalmente las responsabilidades de cuidado de los menores con el objetivo de forzar a la madre a mantener contacto con él. Esto forma parte de una dinámica de dominación y poder, en la cual el agresor busca seguir ejerciendo control sobre la mujer”, apuntó.
Desde el enfoque de género, la doctora Roxana Abigail Montejano Villaseñor afirmó que la violencia vicaria es una extensión del control patriarcal que no concluye con la separación de la pareja (y que también puede darse sin que esté separada); al contrario, puede intensificarse y volverse más encarnizado, utilizando a las infancias como herramienta para continuar con la lógica de posesión.
La experta destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado la obligación del Estado mexicano, y de sus agentes, de considerar los impactos de este tipo de violencia en la vida de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en sus dimensiones psicológica, emocional, física y económica, tanto a corto como a largo plazo.
Sostuvo además, que el sistema judicial no siempre cuenta con los recursos suficientes para comprobar la violencia vicaria ni el daño psicológico-emocional severo que ésta provoca. “Como en muchos temas de derechos humanos, es urgente profundizar en la capacitación, el seguimiento de los casos y la detección de áreas de oportunidad. Las infancias deben cobrar protagonismo”, concluyó la investigadora universitaria.